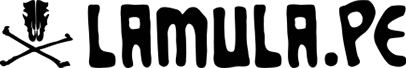CIRO, UN HOMBRE COMPROMETIDO
Ronald Gamarra habla de EL ANCHO MUNDO, la novela de E. Gonzalez VIaña
"Cabe decir que GONZÁLEZ VIAÑA hizo buen uso del consejo de don CIRO. Su obra fluida, alucinada e inagotable es testimonio de su entrega plena, en el sueño y la vigilia, a la amistad de esos personajes de una imaginación desbordante como la suya."
“No tema. Si usted tiene una obsesión, escriba una novela, y si sus personajes se le aparecen en medio de los sueños, hágase amigo de ellos”. Este fue el consejo que el ya consagrado Ciro Alegría le dio al escritor en ciernes Eduardo González Viaña cuando se conocieron a principios de los años 60. Ciro Alegría no hacía mucho que había regresado a vivir en el Perú, después de un exilio de más de 25 años. Eduardo González Viaña no hacía mucho que se había trasladado a Lima y empezaba sus primeros intentos literarios. Ambos eran paisanos. Los dos, trujillanos adoptivos. El trato del novelista maduro hacia el escritor bisoño fue amable, cálido, fraternal.
Cabe decir que González Viaña hizo buen uso del consejo de don Ciro. Su obra fluida, alucinada e inagotable es testimonio de su entrega plena, en el sueño y la vigilia, a la amistad de esos personajes de una imaginación desbordante como la suya.
Y resulta que el propio Ciro Alegría, sin saberlo ni sospecharlo, era uno de aquellos personajes que, ya entonces, empezaba a germinar en la imaginación narrativa de Eduardo y que, varias décadas más tarde daría fruto en un libro jugoso. “El ancho mundo”. Se trata de uno que se lee con placer y con creciente curiosidad.
Curiosidad, sí, porque creemos saber mucho de Ciro Alegría, autor famoso, y al leer este relato nos vamos dando cuenta de cuán poco conocemos realmente sobre el gran escritor como ser humano, que respira, vive, lucha, sufre y muere una y otra vez en vida. Pero que en verdad no muere, pues don José Eliseo, su padre, le había prohibido morir. Este libro nos revela, en clave novelesca, mucho de nuevo y mucho de ignorado acerca de uno de nuestros más grandes escritores, el primero que escribió sobre nuestros campesinos desde la óptica de ellos, retratándolos con empatía y conocimiento de causa, lejos de los figurones acartonados y esencialmente falsos a los que otros recurrían para representarlos.
Esta novela se concentra en los años de extrema juventud de Ciro Alegría, particularmente entre fines de los años 20 y 1934, cuando es expulsado del Perú, junto con otros perseguidos políticos -libertarios, apristas y comunistas- para iniciar un exilio que se extenderá por décadas. Son los años de formación del escritor, los tiempos de acumulación de vivencias, impresiones, personajes y relatos que se van acopiando desde la niñez en una extensa hacienda serrana, pasando por las lecciones sanjuanistas de un loco que escribía versos que no tenían sentido, y viviendo una juventud intensa que desde un principio está marcada por una vocación volcada hacia la escritura y el cuestionamiento a las injusticias del orden social.
Todo ello habrá de desembocar en una militancia temprana, precoz, en la cual el casi adolescente Ciro Alegría se jugará la vida en medio de un país en guerra civil, donde un movimiento popular se enfrenta a las fuerzas despiadadas de un orden establecido que sus beneficiarios defienden como incuestionable a sangre y fuego.
La novela nos presenta la formación de un escritor en el crisol de la lucha social, como protagonista que siente el imperativo de cumplir con un deber de conciencia. Pero no se trata en absoluto de un aventurero, sino de un joven ubicado en su tiempo y que asume la responsabilidad que su época le asigna, como parte de una generación de raíces anarquistas, alimentadas por la presencia y verbo de Antenor Orrego, el pensamiento y acción del Grupo Norte y el mensaje vivo de José Carlos Mariátegui, y que confluyen en la militancia decidida en el partido Aprista. Ciro Alegría fue uno de aquellos creyentes de la fe auroral de los años 30, del partido que haría la renovación que el Perú esperaba, que iba a hacer la revolución contra el gamonalismo y la injusticia en nuestro país.
Un viejo aprista revolucionario, eso es lo que fue el joven Ciro Alegría. Uno de la insurrección de Trujillo, en esa semana en la que el dolor de los desposeídos se transformó en la cólera de los justos. Un revolucionario de aún antes y después de julio de 1932. Un aprista situado en las antípodas de aquello en lo que el Apra se convirtió más adelante: una organización que buscaba el acomodo y la componenda. Partido del cual, el gran escritor se alejó abiertamente en 1948.
En el protagonista de la novela se encarna el sentido de la escritura, de la literatura, y la vocación por ella. Durante el cautiverio y tortura que sufre Ciro Alegría, que le dejarán heridas permanentes para toda la vida y que acaso determinaron la salud precaria de que sufrió siempre, vemos de manera insistente al futuro escritor como un hombre casi cadáver, un hombre que está por expirar, y sin embargo no muere. Se mantiene en vida, de algún modo se niega a morir sin aferrarse a la vida, pero sin cesar de estar al borde del fin. Y es que Ciro Alegría no podía morir, no debía morir, al menos no tenía el derecho a morir entonces. Él se había jurado escribir para dar voz a los oprimidos que había conocido en las muy diversas circunstancias y azares de la vida.
Tenía que escribir las innumerables historias que generaciones de hombres se habían transmitido unos a otros en la extensa hacienda familiar, crisol de personajes maravillosos a los ojos de un niño, de un joven, dotado del don de la imaginación. Manuel Baca, el Celendino, Calixto Garmendia -dueño de un serrucho y una pena inmensa-, el ángel desorientado, y otros grandes y exagerados narradores. Y claro, el indio comunero Gaspar Chihuala, que tenía la mala costumbre de sublevarse, y Luis Pardo, padrino de Sarita Colonia, peregrino cobijado después de su muerte
Es por ello que, en uno de los momentos críticos de su largo cautiverio, veremos a Ciro Alegría, en la imaginación legítima pero libre de González Viaña, recordar y renovar su compromiso de escritor. Dice la novela que el joven prisionero Ciro Alegría, “entonces, se recordó en una celda buscando con urgencia un papel que le permitiera dejar escrito algo antes de morir. Se acordó de la promesa a su padre en sueños, al río, a los peones del campo, a los presos que dejó al salir: escribiría, todo lo que pudiera, escribiría”.
Me parece ésta una de las partes más bellas de la novela y una metáfora vigente de la literatura como compromiso con ciertos valores, con rebeldes y agitadas convicciones, con muchas personas y sectores sociales a los cuales el escritor se debe. La literatura no solo es arte, inevitablemente también ha de ser, de algún modo, en más de un soplo, una expresión de consecuente responsabilidad ética con la verdad.
La novela abunda en episodios narrados con agilidad, sin perjuicio de la precisión, ateniéndose a lo que es esencial. Pero hay retratos que en particular me han cautivado. El de Carlos Martínez de Pinillos, que se niega a bombardear su ciudad natal, a pesar de que esa insubordinación le obligue a desafiar la pena de muerte. El del revolucionario Manuel Barreto, jefe de la toma del cuartel O’Donovan, que tiene una calidez humana que casi siempre se ignora cuando alguna vez se le nombra, cosa que no ocurre casi nunca, pues el Apra decidió olvidarlo. La combinación de ternura y bravura que trasunta María Luisa Obregón, la mítica laredina que fue la última en resistir en la última barricada de la revolución de Trujillo.
Con esta novela sobre la valerosa y sacrificada juventud revolucionaria de Ciro Alegría, Eduardo González Viaña prosigue la serie narrativa que inició hace algunos años y nos confirma que es un rehén del poder de la ilusió